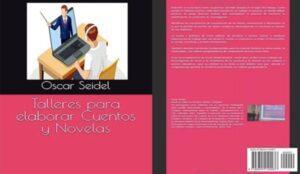Por Víctor Chaves R.
Jefe de Contenidos
Página10
Para muchos, el futuro de la paz en nuestro país está ligado al manejo de los cultivos ilícitos y al tráfico de cocaína, que son dos asuntos muy diferentes, lo que implica la intervención de diferentes actores.
¿Qué pasará…? Es el encabezado de muchas preguntas que la gente se hace alrededor de este tema: ¿… con los cultivos ilícitos?, ¿… con los territorios relacionados con este negocio que desocupe la guerrilla? ¿… con los pobladores de estos territorios? ¿… con el narcotráfico? …
Son apenas algunos de los cuestionamientos que se plantea y lanza al viento la gente del común, pero muy especialmente las personas directamente afectadas, las víctimas, además por supuesto de investigadores y especialistas, sin que se tengan aún respuestas precisas.
Eso no quiere decir sin embargo, que no existan alternativas que ya fueron estudiadas y analizadas y aunque se separan radicalmente de las políticas que ahora imperan, no solo en Colombia, no quiere decir que sean descabezadas. Resolver de manera definitiva los asuntos relacionados con cultivos ilícitos, producción y comercialización de cocaína, implica la adopción de propuestas novedosas y creativas. Eso, al parecer, lo tienen todos en claro.
En este trabajo se intenta dibujar un poco el campo de las posibilidades para cada uno de los segmentos sociales y ambientales. Los conceptos y aportes que se persiguen son frutos de conversaciones, entrevistas, charlas y razonamientos realizados en diferentes escenarios con los congresistas Antonio Navarro Wolf e Iván Cepeda; el gobernador del departamento de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, el secretario departamental de Gobierno, Jaime Rodríguez Torres, el alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, el secretario Técnico de Agenda de Paz Nariño, Zabier Hernández, el analista León Valencia y el investigador Pedro Arenas, cuyos planteamientos y propuestas son el eje conductor de esta propuesta periodística, además de un gran número de líderes de las comunidades directamente afectadas por alguno o todos los elementos aqui relacionados.
Narcotráfico y cultivos ilícitos: urge una discusión sin arrogancias
Si bien existe en Nariño y el País la certeza de que el problema del narcotráfico y la situación de los cultivos que hoy se conocen como ilícitos, no se solucionarán con solo sacar a las Farc del negocio, las fórmulas que hasta el momento se plantean caen por lo general en posturas radicales, que rayan con el egocentrismo y otras actitudes que poco facilitan por ahora el establecimiento de una estrategia definitiva que por lo menos comience a generar esperanzas entre las principales víctimas.
El Estado colombiano, basado en las viejas tesis de seguridad creadas en Estados Unidos luego de la II Guerra Mundial, considera que si logra aislar a la guerrilla de las Farc del negocio del narcotráfico, se habrá dado un paso fundamental en el proceso de acabar con esta actividad.
Otra teoría en cambio sostiene que la guerrilla, como una de las principales promotoras del narcotráfico en la actualidad, debe ser parte integral de las soluciones que se planteen. El papel de los rebeldes como promotores de soluciones para este asunto, por supuesto no es un dulce que halague a todos los sectores involucrados.
Sobre esta materia hay dos mitos: el primero parte del establecimiento, de las cabezas del Gobierno. Pareciera que incluso, un poco aupados por una concepción de Estados Unidos, en el sentido de que la lucha contra el narcotráfico ha sido suficientemente exitosa. Pero las Farc siguen existiendo con una alta participación en el negocio o también protegen determinadas zonas y segmentos. Por lo tanto de esta actividad reciben el financiamiento para sus operaciones y además se lucran y perviven. Con esta idea será imposible acabar con el negocio del narcotráfico,
Segundo, ellos creen que desmovilizando a las Farc se acabará el narcotráfico. Esa es una especie de mito y que ha descrito muy bien Felipe Tascón, quien también destaca como este hecho lo único que ha producido es el incremento en la soberbia de las agrupaciones guerrilleras, que ahora plantean que las políticas de erradicación de cultivos no han funcionado porque fueron erróneas desde su concepción.
Otras organizaciones en cambio se han empecinado en resaltar que el asunto de la paz es con plata y que financiando las estrategias adecuadas será posible pensar en una Colombia sin narcotráfico, lo cual no pasa de ser un simple lema, como los de la Dea, que en el fondo se convierten en políticas contra los pequeños cultivadores, que son campesinos, indígenas, afrodescendientes y colonos.
Poca luz alumbra este camino
Con estas apreciaciones sin embargo, la luz que se tiene sobre posibles salidas al asunto del narcotráfico es muy poca, pues hasta el momento simplemente se hacen planteamientos globales en cada escenario en donde se propone el tema.
La guerrilla por su parte, ha insistido en que todas las políticas que hasta el momento se han aplicado son erróneas, están fuera de contexto o simplemente son obsoletas, dando a entender que sin contar con sus cabecillas será imposible encontrar una salida plausible.
Es increíble pero este, para muchos, se ha convertido en un asunto de vanidades, la arrogancia de las partes ha llegado a tal extremo que lo que se ha creado es una gran confusión, pues se combinan conceptos antiguos con posturas políticas coyunturales y eso ha conducido por ejemplo a que el documento sobre el acuerdo sobre drogas en La Habana tenga muchas limitaciones, sobre todo de cara al contexto internacional, en aspectos básicos como los siguientes:
El negocio de las drogas va más allá de los linderos de Colombia; ahora mismo, Perú cultiva más que Colombia, y Bolivia registra volúmenes en ascenso. Pero México es en este momento, por ejemplo, el segundo cultivador de amapola en el mundo, después de Afganistán; Brasil es uno de los principales consumidores de cocaína en el mundo, junto a Estados Unidos y Suráfrica. Europa demanda más drogas. La cocaína compite con el opio en el mercado asiático. Entonces, pensar en que esto lo podemos resolver entre nosotros, no tiene sentido.
El mercado sigue vivo
Para colocar otro ejemplo, en la región del Pacífico sur colombiano se puede estar pagando 800 mil pesos por un kilo de pasta base de coca; en otras partes del país se pagan hasta 1.800.000 pesos y en la Orinoquía hasta 2.800.000 pesos. Transformada esta en clorhidrato de cocaína y puesta en México vale entre 50 y 60 millones de pesos.
Una vez que entra la droga a Estados Unidos se convierte en miles de dosis que llevan a por lo menos triplicar el valor final. Para el caso europeo, el valor se puede multiplicar por cuatro o más veces desde que la mercancía llega a ese continente. Entonces se trata de un negocio que sigue generando híper ganancias y eso no es algo que se pueda manejar y menos solucionar desde acá exclusivamente.
El papel regulador de la guerrilla
Sobre este tema hay que hacer una consideración particular para el caso de Nariño y de otras regiones productoras: durante años, las Farc han sido las reguladoras de la producción y el mercado de coca, ante el evidente fracaso de las economías propias del mercado debido a factores ya conocidos como los procesos de apertura y globalización, la aplicación de tratados comerciales binacionales y fundamentalmente por el abandono del campo, incluyendo la carencia de toda institucionalidad.
El Estado colombiano ha creído que todos estos problemas se resuelven con el incremento de la Fuerza Pública. Pero en la medida en que desaparece ese regulador, deberán entonces los gobernantes pensar y actuar para definir quién va a ocupar ese espacio y cómo va a garantizar presencia y sostenibilidad.
En los alrededores de Tumaco y en el Pie de Monte, por ejemplo, la comunidad en la región comenta que ya hay presencia de extranjeros, posiblemente centroamericanos, gente de otras regiones y especialmente miembros de las bandas criminales, que ya hacen cuentas y planean una nueva redistribución de la producción, transporte y comercialización de la cocaína, como ha sucedido históricamente con este asunto.
Aquí se hace necesario recurrir a la historia: en los acuerdos de paz que el Estado a través de diferentes gobernantes ha suscrito con movimientos guerrilleros como el M -19, el EPL, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, se incluyeron algunos aspectos sociales que, considerados bajo la lupa actual, lucen muy pequeños y finalmente en ningún caso el Estado fue capaz de llenar el vacío dejado por estos movimientos y fueron otros modelos de organización rebelde o criminal los que finalmente se quedaron con el poder en esos territorios.
Pero, por encima de todo esto, está claro que el caso más dramático es el de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. El argumento del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez era el de que las autodefensas ya no eran necesarias porque el Estado era capaz de cubrir el vacío de poder que estas dejarían. Pero casi que subsecuentemente en casi todos estos lugares ese vacío fue llenado por otras organizaciones criminales, que inclusive contaban entre sus miembros con gente que acababa de desmovilizarse. En la mayoría de los casos la crueldad de los miembros de estos grupos con la población civil, llegó a límites inimaginables, pues en la práctica siempre actuaron con una soterrada licencia oficial.
Hechos en Nariño
Las consideraciones sobre estos elementos deben poner a pensar sobre el caso nariñense. Se trata de un amplio y complejo territorio que luce estratégico para los intereses de los empresarios de negocios ilícitos: su geografía y ubicación geopolítica, con el mar Pacífico y la frontera con Ecuador demarcando sus límites y muchos otros elementos que han facilitado el arraigo de los negocios de la coca y la cocaína, ya que hacen muy complejo su control.
Si bien la responsabilidad mayor por lo que pueda pasar después de que las Farc se retiren de los territorios en donde se produce la coca quedará en manos del Estado, principalmente del Gobierno Nacional y también de las gobernaciones y las alcaldías, hay otro tipo de responsabilidad que es el de las propias comunidades.
¿Cuál es el papel de los consejos comunitarios en ese caso?
Estos, juntos a las organizaciones campesinas juegan y jugarán un papel muy importante en la implementación de los acuerdos. Porque una vez que el Estado y la guerrilla suscriban sus coincidencias, en los territorios también se deben asumir nuevas actitudes: una puede ser que entre todos se convenga la erradicación total de los cultivos ilícitos y entonces tendrán que sentarse a esperar para que se les entregue un producto que alcance una rentabilidad cercana a lo que dejaba la coca.
Propuestas alternativas
Está claro también que el Estado y los gobernantes nacionales y regionales no tienen en estos momentos una solución sólida para atender la problemática rural, en gran parte porque deberá también atender y negociar con los grandes empresarios rurales y agroindustriales que ven con temor la posibilidad de una verdadera democratización de los campos.
Así las cosas, es muy probable que las soluciones para los cultivadores de coca no serán ni mucho menos inmediatas. Entonces, por qué no comenzar a pensar en soluciones alternativas. Una podría ser la suscripción de pactos a niveles comunitarios para mantener los cultivos pero bajo medidas de control que conduzcan por lo menos a la disminución de los indicadores de violencia que hoy rodean al negocio de la coca, así como los desplazamientos, la deforestación y demás implicaciones en el tejido social.
En los últimos estudios alrededor de la manera como van avanzando las conversaciones y acuerdos de paz, se habla de una fase de transición que será posterior a la firma de los acuerdos para suspender la guerra.
En la letra menuda de los acuerdos se menciona que las Farc estarán presentes en el proceso de determinar cuál será el futuro de la producción de coca en el país. Lo que no está claro es que si estas actuarán con su actual estructura o si intervendrán a la par del proceso de convertirse en organización política.
Lo que ha dicho la oficina del Alto Comisionado para la Paz es que se trataría de un periodo de no menos de 10 años. Esto implicará la fijación de unos plazos, que pueden ser exclusivos para la inclusión de las Farc en la vida civil. Aquí vale la pena preguntar: ¿Qué tal si estos plazos se aprovecharan también para desarrollar un proceso de desarraigo gradual de los ilícitos? Ojo que no son solo los relacionados con la producción de coca y el narcotráfico sino que también incluyen también temas como el de la minería ilegal y para el caso de Nariño, el de los negocios al margen de la ley que se realizan aprovechando la condición de frontera.
En esta iniciativa, las comunidades juegan un papel trascendental, en el que las universidades, los círculos de estudio, la agenda de paz, los grupos técnicos de entidades como las gobernaciones que han demostrado ser juiciosas en la búsqueda de alternativas para el manejo de problemas con profundo contenido social, a través de programas como el Sí Se Puede, para el caso de Nariño y otros esfuerzos como los laboratorios de paz y demás, están en el deber de animar y sobre todo de motivar con ideas a la comunidad para que se empodere de este tema.
Es una opción sobre la cual deberán opinar y hacer muchas consideraciones los entendidos en la materia, pero especialmente los miembros del Gobierno Nacional. De lo contrario el panorama sería el siguiente: si mañana se convocara a las asambleas comunitarias para pensar sobre lo que sucederá con los cultivos ilícitos, en muchos casos se tendrían comunidades muy afectadas por la propaganda que los ha considerado como delincuentes y que se trata de una actividad que le ha hecho mucho daño al país y que por eso es necesario extirpar.
Ejemplos en la vecindad
El escenario descrito es el menos deseado, por lo menos para las comunidades que han vivido de la producción de coca y para la mayoría de las fuentes consultadas o escuchadas en charlas y conferencias, porque prácticamente se estaría reconociendo que la paz con las Farc no sirvió para nada.
A veces es bueno recordar que los orígenes sociales y culturales con nuestros vecinos son similares o parecidos. De ahí que las costumbres culturales y místicas sean muy próximas entre los pueblos. Por eso es válido mirar sus estrategias de manejo de elementos de arraigo popular que hoy son polémicos a escala internacional.
En el caso de Bolivia, por ejemplo, campesinos indígenas y gobernantes le han dado rango constitucional a la hoja de coca, debido a la relación cultural de su pueblo. Se dirá que son casos y situaciones diferentes, por cuestiones de idiosincrasia y demás. Perú, en donde si bien están prohibidos los cultivos, tiene una empresa nacional de coca y respeta a las organizaciones campesinas a las que considera como interlocutores válidos.
Entonces, ¿por qué todo eso no puede ser posible acá? Si hay acuerdo sobre una postura en este sentido, todos los sectores que han acompañado iniciativas de paz desde las bases deben reforzar su gestión para lograr que las fuerzas campesinas y los sectores productores lleguen con fortaleza ante los representantes del Gobierno y puedan influir en las determinaciones finales.
Este acompañamiento debe ser muy integral. Incluir por ejemplo el apoyo en la gestión y diligenciamiento de textos y documentos que contengan las propuestas para una transición; estudiar y determinar el grado de regulación, propiciando que este tema vaya a la par con los asuntos relacionados con la restitución y re distribución de las tierras; y fundamentalmente ayudar a desmitificar toda esa serie de historias que se tejen en el sentido de que si los territorios sembrados están en áreas de tal o cual etnia, entonces no se puede hacer nada.
Ahora, es necesario reconocer otro hecho: de parte del Estado y las instituciones que lo representan también han existido pretextos en abundancia para no atender el tema como se debe desde las perspectivas sociales, políticas, económicas y hasta humanitarias: que se trata de zonas apartadas; que por allá están las Farc; que hay que esperar a que primero lleguen las ayudas de cooperación, en fin, una cantidad de argumentos que también hay que empezar a desmontar.
Coyuntura mundial
Pero mientras el país vive entre saltos y sobresaltos por el tema de la coca y la cocaína, en el mundo hay un proceso de organización y estructuración de propuestas alrededor del futuro de las drogas prohibidas y su proceso de producción
Se constituyen observatorios sobre cultivos y cultivadores y al mismo tiempo se promueven movimientos que buscan reformas a la legislación sobre este campo a nivel de Latinoamérica, por ejemplo.
A escala mundial se pueden observar claros movimientos de apertura. Por ejemplo en las sesiones de Narcóticos de Viena, en las reuniones que se hacen cada año, ya se admiten eventos paralelos con delegaciones de la sociedad civil y se facilitan escenarios de interacción entre estos y los dignatarios.
Es más: para un evento especial sobre drogas que realizará la ONU en el año 2016, estas organizaciones están constituyéndose en una fuerte red de ong de la sociedad civil, que pretende jugar un papel fuerte ante la Secretaría de la entidad y las delegaciones que van a estar presentes en esa asamblea.
Sobre este particular es oportuno destacar la evidente contradicción que tiene el discurso del presidente Juan Manuel Santos, quien ha jugado un papel trascendental en el ámbito internacional desde la cumbre de Cartagena y otros espacios diciendo que el actual modelo de lucha contra las drogas se asemeja a montar en una bicicleta estática, que no avanza y que hay que buscar evidencia científica para saber qué sirve y qué no sirve.
Pero en cambio, su política interna sigue siendo la misma. Se promueven grandes despliegues militares y de la Fuerza Pública, lo mismo que las fumigaciones, dando a entender que la alternativa militar es aún viable cuando todos los hechos demuestran lo contrario.
Pero no se puede negar tampoco que sus argumentaciones pusieron a hablar del tema a muchas personas con altos cargos en el mundo entero. Lo mismo sucedió con las actitudes del estado uruguayo, cuyo gobierno sostuvo que aunque firmó las convenciones internacionales sobre drogas como la de Viena, de manera autónoma se determinó permitir el consumo de marihuana.
Y así lo están haciendo varios estados. Portugal y la República Checa despenalizaron la dosis de cocaína y hay otros experimentos no tan publicitados pero que pronto empezarán a entregar algunos resultados. Todo esto pese a la resistencia de varias de las grandes potencias y de los países más dogmáticos, como los árabes. La esperanza es que poco a poco se vaya avanzando en la decisión de otros países de asumir estas medidas como políticas públicas.
De ahí que los expertos le han reiterado la invitación al gobierno colombiano en el sentido de aprovechar la coyuntura del proceso de paz para avanzar en este sentido. Comenzar por reconocer al campesino que trabaja en estos cultivos como actor social antes que como delincuente, y considerar que el consumidor tampoco lo es, no es terrorista y debe ser tratado con políticas de salud, puede ser un paso muy importante.
En el último Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas de la cual forman parte Ernesto Zedillo, Cesar Gaviria Trujillo y otros dignatarios y analistas internacionales, se plantea la necesidad de orientar el tema del manejo del tráfico mediante estrategias que apliquen un proceso de regulación de los mercados de la Cannabis, el Opio y la Coca.
Por ahora, no es un secreto, la Cannabis va avanzando en su ruta, pero sobre las otras dos drogas apenas se van formulando nuevos planteamientos, iniciativas y propuestas.
Para el caso de Colombia, hay que pensar en un factor muy importante: hasta hace un tiempo, inicialmente la mayor parte de la producción se iba para los consumidores extranjeros, pero ahora una gran porción se queda en el país, produciendo un notable incremento en el consumo y por consiguiente convirtiéndose en un problema de salud pública.
Esta situación desde la perspectiva de la política internacional lleva a que Colombia lidere el tema de una nueva regulación alrededor del tema coca – cocaína. A nivel mundial no se habla de legalización, sino de regulación. El país no tiene problemas con la producción de marihuana, pero sí es un escenario en donde se produce coca para producir luego pasta base que termina convertida en cocaína.
Ningún otro país va a plantear este tema, con la perspectiva que tiene Colombia. Bolivia por ejemplo, lleva su discusión hasta la producción de la hoja, por cuestiones culturales y ancestrales que tienen que ver con el masticado, en fin, pero Colombia debe ahora abanderarse de la discusión sobre el manejo de la producción y el consumo de cocaína.
Y aquí también deberá analizarse el asunto de la calidad de estos productos. Estudios recientes señalan que la cocaína que se consume en Bogotá, por ejemplo, se asemeja más a un jarabe para caballos, debido a todos los elementos que se le adicionan en la cadena de comercialización en busca de mejorar su rendimiento económico, colocando a veces en mayores riesgos a los consumidores que la propia cocaína.
Pero una buena parte de la responsabilidad sobre el manejo que se la dará a este tema en el inmediato futuro pondrá gran responsabilidad sobre los hombros del gobierno colombiano.
Regulación de cultivos
La regulación de los cultivos es una propuesta que especialistas como Pedro Arenas comenzaron a promover hace poco tiempo. Según esta, es posible que en algunas partes los esfuerzos de sustitución de cultivos puedan dar sus frutos a mediano plazo, de la mejor manera y con la seguridad garantizada de mercados y precios.
Pero en otros lugares está claro que esto no sucederá: en el norte de Nariño, por ejemplo, nadie se le medirá a sembrar yuca, por ejemplo, para entregar en Corabastos. Ese no es un negocio rentable al cual acudir a cambio de uno en el que le recogen la cosecha en su casa.
Las características sociales de muchas conglomerados de colonos, por ejemplo o de grupos dispersos por partes muy complejas de la geografía, hace que resulte imposible aplicar los métodos y las iniciativas de desarrollo rural que se promueven desde Bogotá. En esos lugares la asistencia técnica es imposible y tampoco es pertinente pensar en una reubicación, como muchos plantean.
Siendo claros, en regiones como la Amazonia no es posible pensar en ayudas diferentes a la de permitirles a los campesinos contar con una chagra de coca, cuya producción les permita sostenerse mientras se obtiene la cosecha de otros productos que tardan hasta dos años, según plantea Arenas.
Entonces por qué no incluir en esta estrategia, por ejemplo, la posibilidad de apoyar a estas comunidades con subsidios por la conservación de los bosques nativos. Juntar cosas, como la conservación de la vegetación nativa; apoyar su pervivencia; respetar sus valores y costumbres podría formar parte de una propuesta integral de regulación de cultivos, al estilo de prácticas por ejemplo que se vienen realizando en Perú, en donde se han establecido áreas específicas para la siembra de la coca, bajo supervisión del Estado.
En Bolivia legalizaron el cato que es un área pequeña de siembra de coca de 40 metros cuadrados de área. Son ejemplos que vale la pena analizar.
En Colombia se aprecia una tendencia entre las familias campesinas que se dedican a esta actividad y es que cada vez hay una menor dependencia económica absoluta de este producto, si no que se toma como un recurso que deja algunos recursos temporales. Es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de determinar una regulación en la producción.
Reducción de daños
Los daños que se han ocasionado con la actual política de erradicación de cultivos son muchos, muy conocidos y dolorosos: la muerte es el pan de cada día en las zonas productoras; el desplazamiento, la deforestación… luego llega la comisión de erradicación, todo el mundo se arruina y tiene que volver a deforestar. La afectación sanitaria entre los pobladores de zonas fumigadas, también es un hecho.
Toda esa sumatoria debe llevar a considerar que se debe recurrir a la innovación en las propuestas para atender toda esta problemática. Las comunidades ya no pueden seguir siendo víctimas permanentes y por el contrario deben asumir el rol protagónico a la hora de diseñar y aplicar las nuevas estrategias. Nadie está hablando de legalización, pero está claro que para muchas familias la coca es la única alternativa rentable para su supervivencia.
El futuro de los cultivos ilícitos, de la producción de narcóticos e inclusive de las tasas de consumo puede determinar el grado de solidez de la paz que alcancen los colombianos en el inmediato futuro.