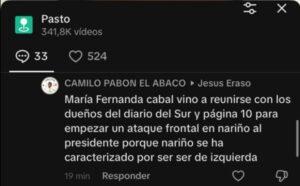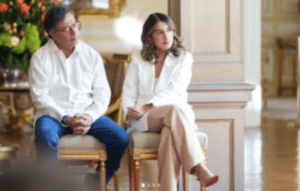Por: Manuel Alejandro Pantoja Rodríguez[1]
La carroza ganadora del desfile magno este 6 de enero fue La Vorágine, de los maestros Leonard Zarama y su hijo David. Contemplar la imponente obra del ingenio artístico de nuestra ciudad conmovió a locales y turistas, pero es en el contenido de la trama histórica, que recoge uno de los episodios literarios más importantes de Pasto y de Colombia, donde se encuentra la riqueza central de la obra de los maestros Zarama.
La carroza hace un homenaje al centenario de La Vorágine, la novela cumbre de nuestra literatura nacional escrita por José Eustasio Rivera. El libro de Rivera ha logrado esta importancia por la fuerza de su contenido, al constituirse como una denuncia contra el genocidio indígena de principios de siglo XX que acabó con más del 60% de los indígenas del Amazonas colombiano, en medio de la extracción intensiva de caucho para exportarlo a los mercados industrializados de Europa y Estados Unidos. El genocidio indígena no solo implicó la destrucción de un rico mundo cultural en esta región del país, sino que también llevó a una pérdida de la soberanía nacional sobre amplios espacios de la Amazonía. Dentro de este proceso histórico sin precedentes en la historia de Colombia, Pasto ocupó un lugar central, y esto no fue ajeno a la mirada aguda de Rivera.
La figura central de la carroza es una alegoría tanto del taita Querubín Queta como de Clemente Silva. Clemente Silva, el pastuso, es un personaje central en La Vorágine. Aparece en el momento en que Arturo Cova decide continuar su camino hacia la selva en busca de Alicia, y es a través de su relato que Cova y sus compañeros conocen la destrucción que se está cometiendo en la selva a razón de la extracción de caucho. Con sus piernas destrozadas y con un cuerpo famélico, Clemente narra las desventuras que ha padecido durante la búsqueda desesperada de su hijo desaparecido. Lucianito, el hijo de clemente, salió de Pasto en dirección a Sibundoy, en busca de las caucherías de Larrañaga, el “pastuso sin corazón” que esclavizó a más de treinta mil indios. En este recorrido fue enganchado por la Casa Arana para trabajar el caucho, al igual que cientos de colombianos, y murió en medio de tratos inhumanos por parte de los capataces. Clemente Silva encontró sus huesos y anhelaba llevarlos a Pasto para enterrarlos junto a su madre.
La elección de Clemente Silva por parte de Rivera como personaje central es una muestra de la importancia que tuvo Pasto en la denuncia de las crueldades cometidas por los caucheros peruanos en el territorio nacional. Muestra de esto es el hecho de que en 2024 no solo se cumplen 100 años de la publicación de La Vorágine, sino también de otras dos grandes obras, escritas por dos pastusos. La primera se titula La Guarida de los Asesinos: relato histórico de los crímenes del Putumayo, fue publicada por primera vez en Pasto en 1924 y tuvo cuatro ediciones, la última en 1933 con motivo de la Guerra contra el Perú. Su autor fue Ricardo Gómez Arturo, un prominente líder liberal que ocupó importantes puestos públicos a mediados de siglo en la capital de Nariño. Pero lo interesante de su vida es que, a muy corta edad, se adentró en la selva del Putumayo para trabajar en la extracción de caucho, un negocio en el que su familia tenía una participación importante dentro de las empresas de los hermanos Arana. Cuando llegó a las factorías, Gómez se enfrentó directamente al trato inhumano y degradante que ejercían los capataces del caucho contra los indígenas, fue testigo de matanzas, mutilaciones, destrucciones de clanes enteros, violaciones masivas y torturas interminables. Su tío, conocedor de estos crímenes, trató de escapar con su esposa e hijos hacia Pasto, con el fin de denunciar en esta ciudad los hechos. Sin embargo, los Arana ordenaron su asesinato y fueron emboscados en su trayecto por el río Putumayo. Temiendo una muerte inminente, Gómez escapó de la selva en dirección a Pasto y en esta ciudad publicó su testimonio sobre los crímenes que evidenció en su libro de la Guarida de los Asesinos. De modo que este libro es uno de los principales elementos que tenemos para conocer los hechos que constituyeron el genocidio más grande en la historia de nuestro país.
La segunda obra se titula En el corazón de la América virgen, fue publicada en la ciudad de París en francés. Su autor fue Julio Quiñones, un fascinante intelectual de nuestra ciudad sobre el que tenemos pocos datos biográficos, pero que son reveladores sobre la historia del caucho. Quiñones, como médico, hizo parte de la expedición militar del general Pablo Monroy en el Putumayo, que tenía la finalidad de salvaguardar los derechos de Colombia en la región. Esta misión, se constituía en el primer intento concreto por parte del Estado para socorrer a cientos de colonos que clamaban por la protección del gobierno ante el avance de las tropas y empresas peruanas por nuestro territorio. La expedición llegó a la región cauchera, pero el gobierno nacional nunca envió los recursos ni el equipamiento necesario para la defensa de nuestra soberanía. Ante tal abandono, y temiendo un final fatal, los expedicionarios terminaron trabajando como caucheros para poder sobrevivir. Sin embargo, los Arana, notificados de la llegada de la misión, ordenaron su destrucción. Los colombianos tuvieron que huir rápidamente. Julio Quiñones se adentró en la selva buscando refugio y se resguardó en medio de una comunidad indígena, los nonuya, de quienes aprendió idioma y cultura. De forma que, su novela es un reflejo de la vida de esta comunidad antes de la llegada de los caucheros, que son representados como un felino que está al acecho dispuesto a destruir el mundo indígena. Esta novela es considerada por Roberto Pineda como la primera novela etnográfica de Colombia y su autor tuvo la suerte de publicarla en París luego de escapar de la selva con dirección a Francia por la ruta de Brasil.
El lector podrá identificar en la historia de Clemente Silva similitudes innegables con las de estos dos pastusos, Ricardo Gómez Arturo y Julio Quiñones, víctimas del terror de los capataces del caucho y, principalmente, de la Casa Arana. De esta forma hay una conexión profunda entre Pasto y La Vorágine, en especial, entre el sistema de explotación de los indígenas y los habitantes de esta ciudad. Es por esto que, luego de esa imponente figura inicial de la carroza, que contiene a Clemente Silva – Querubín Queta, se desprenden demonios con cráneos y troncos en las manos, en posición desafiante y maligna, representando así la criminalidad que se cometió en las regiones de nuestro país por la codicia del nuevo capitalismo mundial que se estaba consolidando. Tantas son las referencias históricas, de análisis y estudio que tiene la carroza de los maestros Zarama, que es difícil condensar en una sola columna los temas sobre los que nos invitan a reflexionar. Es en función de esta profundidad donde el premio a la mejor carroza del carnaval se hace más que merecido.
La capacidad de reflexión que suscita la obra de los Zarama, pone de manifiesto una nueva etapa que debe tomar nuestra gran fiesta. Ya no se trata de que la mejor carroza sea la más exuberante en sus formas y diseño, ni tampoco la que use las últimas tecnologías en materia de pintura, texturas y movimientos, sino que la pieza que desfile el 6 de enero le cuente algo al mundo sobre nuestra historia y vinculación con el mundo. Es en el fondo, en la coherencia y peso del relato, y no en la forma, donde se encuentra la potencia de nuestra tierra que se expresa en el arte del carnaval.
Manuel Alejandro Pantoja R.
[1] Magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Estudiante de octavo semestre de Historia en la Universidad Nacional con doble titulación en Derecho. Contacto: mapantojar@unal.edu.co